La incertidumbre y la artesanía narrativa
Este texto es una versión abreviada del capítulo: El ejercicio del subrayado y artesanía narrativa, del libro “Mientras respiramos (en la incertidumbre)”, Buenos Aires, NOVEDUC, 2020, en prensa.
La incertidumbre puede ser un estado de mudez absoluta o abrir la escena en la que el lenguaje se desata, en todas direcciones. La mudez se siente incapaz de subrayar, todo está en ascuas, todo parece texto escrito sobre el agua inquieta; la verborragia, en cambio, impide la diferenciación, la sutil distinción entre lo esencial y lo superfluo.
Entre el mutismo y el verbo desenfrenado, habría que buscar algún signo de lo sustancial, una versión de un relato del ahora-mismo que no se estreche tanto que imposibilite la respiración y la vez, una cierta cadencia del heme aquí, sin más, que insista en su potencia de narración o que desista de cualquier grafía.
¿Qué subrayar, qué afirmar o dudar y qué separar u olvidar de este texto que está aquí en medio de nuestras vidas, y que no hemos requerido ni deseado, pero que apunta como una flecha envenenada hacia todas y todos, insistentemente? ¿Qué subrayarán ahora mismo, en esta escritura posible e imposible de la pandemia, la ancianidad, la niñez? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Los acomodados, los sin cobijo? ¿Las médicas, las enfermeras, los enfermos? ¿Los políticos de ocasión, los voluntarios de siempre? ¿Los dueños de los grandes medios de comunicación, la vecina a la que se le ayuda con la comida? ¿Quién, qué, marcará y remarcará la palabra soledad, desgarro, posibilidad, agonía, sobrevida, lectura, comunidad, muerte, incógnita, perplejidad, lucidez, provecho, amor, desidia, cuidado?
Las posibilidades son muchas, sobre todo si en vez de obsesionarse con la propia voz se agudizara su parte más entrañable y la voz se inclinase en dirección a la conversación y no ya al monólogo. Y al escuchar –que es otro modo de subrayar- el movimiento versionado podría describir el arco entre la proximidad y la lejanía de tres tiempos, su tensión o distensión: la voz, el texto de la vida que era hasta aquí; la voz, el texto de la vida que está siendo; la voz, el texto de la vida que podría ser de aquí en adelante.
En todo ello no hay ninguna técnica, ni ningún método; de algún modo siempre ha sido así, siempre la voz y el texto deambulan lúcidos o fantasmales entre el pasado, el presente y el devenir. La diferencia está en que ahora el presente no solo es incierto, sino sobre todo afónico o excesivamente gutural; allí habita el desconcierto y el pasaje entre los tiempos se hace mediante un salto abismal, hacia un vacío atolondrado de palabras o un rellano de silencios.
Está claro que los subrayados son, por regla general, coyunturales y epocales, y que las vidas también lo son; como también es bien cierto que pueden ser modos anti-coyunturales, contra-epocales, o fuera de época, o que no se refieren en ningún modo a la época en donde se encuentran.
La vida como una artesanía narrativa. Los que cuentan historias como artesanos de un mundo quizá mejor, o más amplio, o más largo, o más hondo, o más duradero, o más remoto y, por ello mismo, tan parecido a la memoria singular y colectiva.
Los atributos de una narración, del contarse unos a otros historias personales y colectivas, abren el juego a una cuestión que podría parecer confusa o vana pero que acaba siendo esencial: la diferencia entre el privilegio del yo que narra y la fragilidad de lo que es suyo o, para mejor decir, la distinción entre la omnisciencia del narrador y la potencia inaudita de la búsqueda de lo común.
Marina Tsvietáieva les recordaba una y otra vez a sus lectores esta sutil diferencia. [1] No es cuestión de desear o adorar al yo sino a lo suyo, a aquello que de ese yo se expone en su exterioridad y sale al encuentro de los demás. Como si en la narración de una historia de vida no tuviese ninguna importancia el quién del relato, y más bien sea su acción en el mundo la que posibilita el afecto de la escucha y de la lectura.
Contar lo incontable para que pueda ser contado; contar con otros, contar con alguien, sentir ese sostén del relato sin el cual el lenguaje y la vida -y el mundo- se caerían abruptamente de las manos: “No estás jodido verdaderamente mientras tengas una buena historia a cuestas y alguien a quien contársela”. [2]
No hay tópicos determinados en la narración, no existe ningún canon que pueda pre-fabricarse o, en todo caso, la narración expuesta en el mundo a través de las voces de las vidas resulta ser interminable, inagotable, inextinguible.
Sin embargo, hoy se ha dejado de narrar, salvo pocas excepciones; todo el tiempo se comentan abundantemente imágenes o brevedades de la lengua que no alcanzan el gemido, el hueso o la metáfora. El efecto inmediato ha desplazado al afecto imperecedero, y basta una imagen propia proyectada en un espejo, tomada casi involuntariamente, casi sin quererlo, ese retrato repetido y sin lenguaje, que solo quiere ganar adhesiones y ocultar los rechazos.
El yo que se cree sabedor de su yo triunfa, es verdad, pero la victoria no solo es lastimosa y efímera, sino adictiva y por momentos enfermiza. Es un yo cuantificado, tan auto-referencial como estrecho y resecado, que se da a ver pero no ya en su claroscura intimidad, motivado por la satisfacción que ofrecen no otros relatos sino la cantidad de seguidores. Y sus tópicos, que sí siguen un canon, pero que no encuentran variación ni tonalidades y, por lo tanto, casi nunca dan paso a la narración.
Si se pensara en un libro como una historia narrada, contada, comenta Pascal Quignard,[3] su valor no es intrínseco, no vale por sí mismo sino gracias al otro. Pues habría que contar también lo oscuro, lo opresivo, lo vil, lo que no ha tenido todavía palabras, lo que es puro grito y está en la punta de la lengua. Intentar desmadejar aquello que ha obturado la vida, la ha humillado, dejando un relato a medio hacer y una vida a medio camino.
Para que existan historias, para que puedan ser contadas de verdad, en su duración imprecisa y en un lugar impreciso, es necesario escuchar, y esto quiere decir: prescindir del yo que se anticipa, que ya sabe, que ya conoce, que adivina aburridamente lo que vendrá. Nada hay de más triste que una historia que ha sido abandonada, olvidada. Como si la vida que expresa ese relato pereciera lentamente, descartando de su cuerpo sílabas que quizá pudieron ser pronunciadas.
Referencias
[1] Marina Tsvietáieva. Confesiones. Vivir en el fuego. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008, pág. 249.
[2] Alessandro Baricco. Novecento. Barelona: Anagrama, 2015, pág. 19-20.
[3] Pascal Quignard. Pequeños tratados. México: Sexto piso, 2016.

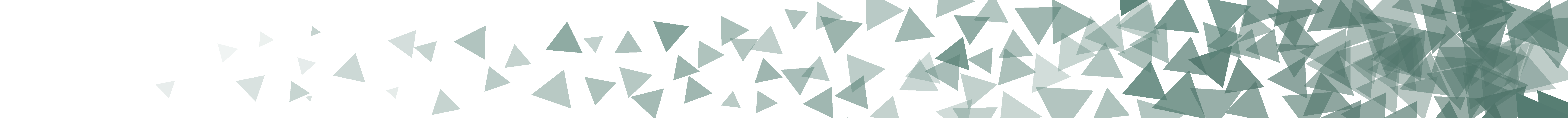
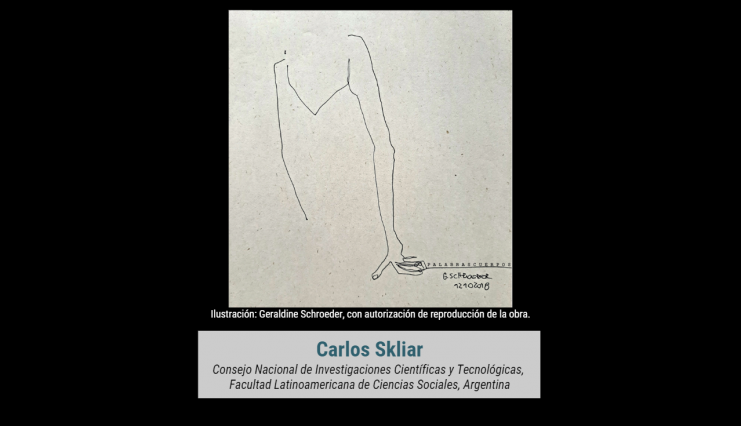
Deja un comentario