Algunas reflexiones para dar cuenta de la tensión entre educación y educación inclusiva
Quisiera iniciar con mi agradecimiento a Germán Álvarez Mendiola y a Alfredo Meneses y su gran equipo por hacer posible el Foro “Tensiones entre la Educación y la Educación Inclusiva. Desafíos a partir del COVID” el cual: a) posibilitó la accesibilidad gracias a los intérpretes de Lengua de Señas, Enrique Ramírez y Miriam Fernanda Cuéllar; b) permitió compartir entre colegas, entre amigos, quiénes estamos interrogados por la contingencia sanitaria y al mismo tiempo somos interrogantes de lo que ocurre con la función educativa, con la educación y con la educación inclusiva, y finalmente, c) al ser virtual abrió ventanas a participantes de diversos países, gracias por su hospitalidad y comentarios que fueron realizando durante el desarrollo del foro.
Mi presentación aborda algunos puntos que pretenden dar pauta a reflexiones alrededor del tema que nos convoca.
- Todo discurso que proyecte el ideal de la educación o de la educación inclusiva se topará con las condiciones reales estructurales materiales y simbólicas que son las productoras de la desigualdad y que la educación ignora en su discurso y pretende la eliminación de las mismas. Para que la vida humana, no biológica, sea posible, se requiere un piso de igualdad en las estructuras materiales y simbólicas para todos, para cualquiera (como diría Skliar); sólo entonces será posible la vida humana en igualdad. La igualdad debe estar de entrada, y no como aspiración. Por lo tanto, la desigualdad no es un asunto de alguna atribución, característica o especificidad de las personas.
- El actual gobierno mantiene una deuda educativa al postergar la reforma educativa tan necesaria para la promesa de transformación que prometió. Se requiere repensar en serio la función educativa, y al unísono, mientras no cambie la voluntad política que se concrete en una distribución desigual del presupuesto que favorezca los márgenes y no la centralidad (me refiero a otorgar mayor salario y capacitación a docentes y mejor presupuesto a las escuelas que lo requieren,que bien sabemos son las de las zonas más marginadas en la ciudad y en el medio rural), se incrementará la desigualdad.
- En las relaciones docente/alumno; docente /director de escuela; director de escuela/supervisores y autoridades, es necesaria una Relación de Asimetría definida como una ética relacional. La ejemplificaré para el primer caso: docente/alumno. La responsabilidad recae en el docente hacia su alumno, por su cuidado, se le ha encomendado al docente la tarea de educar. La asimetría es condición necesaria para el acto pedagógico. Es del docente de quien viene hacer el llamado al otro, de ejercer el cuidado, de estar dispuesto y abierto al otro en igualdad de existente y en su condición de diferencia. Esta asimetría, que carga los dados hacia el docente, no espera reciprocidad, ni gratificación, ni reconocimiento. En la pirámide de jerarquía de funciones, se debe exigir mayor responsabilidad y compromiso a mayor nivel en la jerarquía organizacional. Difícil e imposible función, y aun así imprescindible este sentido ético relacional.
- En una genuina democracia, siguiendo a Arendt, la relación entre los hombres se sostiene en la pluralidad y la relación entre diferentes. Es considerar las diferencias en condición de igualdad, todos en igualdad desde su condición de diferencia. Se requiere realizar un cepillado de la historia para deconstruir cómo las diferencias han sido resultante de una historia en donde las huellas de los vencidos y humillados ha sido silenciada, de cómo se han gestado y articulado los dispositivos de poder que han creado la posición y significación del otro en posición de sometimiento, desigualdad y olvido.
- La relación entre los semejantes como lo común le viene del lazo social, de hacer comunidad entre las diferencias. En la relación con los otros se requiere una mediación para poner en igualdad. Como señala Butler, se solicitan mediaciones espaciales y temporalidades, para que surja la palabra entre iguales. Espacialidad y temporalidad para que el sujeto produzca y enuncie y produzca su propio pensamiento, y no esté bajo el yugo de repetir los contenidos “enunciados y apropiados”.
En el “entre los hombres”, están de por medio las mediaciones que nunca se develan, por ello hay que apuntar como Laooconte, a visibilizar, significar, señalar lo que se omite: una normalidad basada en la idealización, el elogio al yo, a la individualidad, al sujeto como imagen de Dios, un ideal y dueño de la verdad, de la razón absoluta. Esta individuación normalizadora impone el oculocentrismo, el fonocentrismo, el cuerpo ideal completo y el logocentrismo; un monopolio curricular que dispara y en automático ubica en carencia y deficiencia a las diferencias.
El sistema productivista y progresista basado en una individuación normalizadora para todos, un mundo para todos y un tipo de vida para todos, sólo ha producido en esta época una constitución subjetiva melancólica en la medida del mandato de la felicidad, el goce y la satisfacción. Poder y goce. La aspiración a progresar, ser feliz y gozar, sólo ha producido frustración al no alcanzarlas, ya que cada vez hay más por aspirar.
Ante la frustración el sujeto suele atribuirse la responsabilidad de sus límites, sus alcances y sus pérdidas, sus déficit, su falta de capacidad, su debilidad por sus rasgos, su edad, su discapacidad. Esta atribución requiere un trabajo para desarticular los procesos de apropiación de los pre-juicios que se fueron constituyendo en el proceso histórico y las personas nos hemos ido apropiando de ellos, como “habitus” según Bourdieau. También podemos analizarlos como pre-juicios en el sentido que Arendt les da. Los pre-juicios impiden el pensar, por eso son pre –juicio, van antes del juicio y obstaculizan el preguntar, interrogar. Resulta imprescindible realizar un cepillado de la historia que consiste en ir tras las “huellas no-escritas, sobre el fracaso de los vencidos” (Tacetta, N. p. 9). Todo sufrimiento tiene una historia y la historia siempre involucra a otros, un fuera de nosotros. Nuestro sufrimiento siempre estará en relación con algo, alguien, el pasado, los otros, el contexto, y para poder transformar su significado y desapropiarnos de lo que no es nuestro, requerimos ejercer otra escritura, otro sentido y resignificación. Al hacerlo me reposiciono de tal manera que no me olvido del daño o pérdida, ni mi vulnerabilidad ante la misma, sino que encuentro las fuerzas para el cambio de timón de mi existencia. Se requiere un salir del yo encapsulador que sólo paraliza, fija e inmoviliza.
- Requerimos una Reforma que sostenga la pluralidad, es decir postular las diferentes formas de ser y estar en el mundo. El planteamiento de las Diferencias exige ser intransigente con un curriculum que domina bajo ese individualismo centrado en las dimensiones del oculocentrismo, o el privilegio y dominancia de la vista; el fonocentrismo, o la hegemonía de la comunicación humana fonética; el logocentrismo basado en ese concepto de razón e inteligencia que tantos estragos ha causado en una población que por mucho discurso incluyente, se nombra en falta, como persona con discapacidad y finalmente asignarle a la corporalidad sus formas legítimas de existir sin parámetro que valga.
Desafíos ante la pandemia.
- Ante la pandemia, tendríamos que realizar un análisis reflexivo sobre los discursos triunfalistas de las autoridades educativas al proclamar que se mantuvo y cumplió con la función educativa. La máxima autoridad educativa básica del país anunció la educación que viene al haber salvado la función educativa por el empleo de la modalidad virtual. Está ya formulando la educación que viene sin interrogarse la educación que tenemos; la pandemia mostró descarnadamente las graves desigualdades, y abrió problemáticas insospechadas, retos para los docentes, los padres, los alumnos. Sin embargo, la ceguera de este presente quedó superada al anunciar un futuro prometedor: la educación que viene, la nueva normalidad. La educación básica ha perdido su capacidad de autorizarse en modelos propicios para sus países y ha caído bajo la demanda de los organismos internacionales bajo las medidas evaluativas constantes.
- Con la pandemia también patentizó que la Educación Superior, la universidad, como el ícono del pensamiento crítico, no se diga la investigación, germen del conocimiento y crítica; ha cedido y se ha visto reducida a la imagen especular de la visión técnica del mundo, a producir y reproducir acríticamente bajo el modelo de las competencias por el ranking internacional, por la acumulación de estímulos y títulos académicos nobiliarios bajo el prurito de mayor número de producciones, en revistas con ranking e index determinados sobre ciertos parámetros que se dicen de calidad en donde la interrogación y problematización están ausentes.
- Por otro lado, como las luces de luciérnagas, la pandemia, también mostró el loable esfuerzo que los docentes, alumnos y padres asumieron, y de ello sí que tenemos que estar orgullosos; de esta ética de la responsabilidad, de su gran compromiso por sostener la función educativa y que no dudaron en aprender herramientas antes desconocidas, y trabajar a triple turno mostrando la preocupación, responsabilidad ante sus alumnos que implicó, sostener ese lazo de unión, mantener una tarea en común, en comunidad, además de dar cumplimiento con el sistema asfixiante de demandas de evidencias para mostrar la éxito de la educación cifrada en terminar el semestre, concluir los contenidos, no perder el año escolar. Como si ahí se basara la función educativa.
- Recuperemos el gran compromiso de ser agentes del sistema educativo y repensemos en todas las implicaciones al enunciar que toda educación es inclusiva en su fundamento o no es educación.
Referencias
Taccetta, N.; La experiencia de la modernidad. Shock y melancolía en Walter Benjamin, en https://www.academia.edu/39873278/La_experiencia_de_la_modernidad._Shock_y_melancol%C3%ADa_en_The_Experience_of_Modernity._Shock_and_Melancholy_in_Walter_Benjamin?auto=download, (sin año de publicación) consulta 24 de julio de 2019.

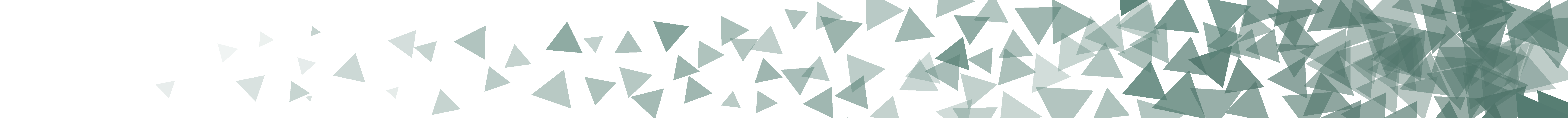
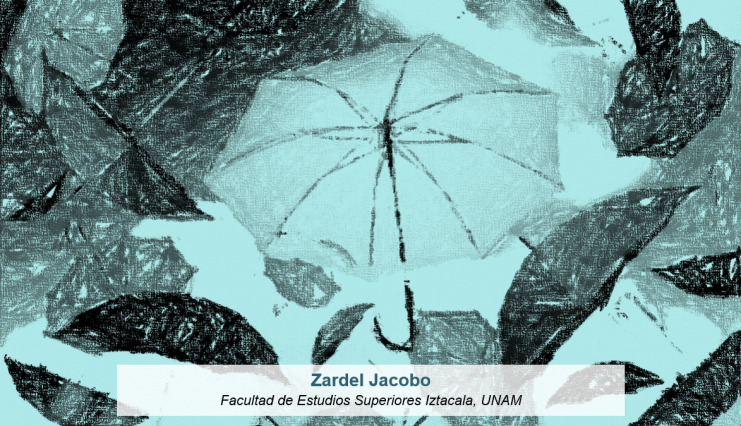
Deja un comentario