Tensiones entre educación y educación inclusiva. Desafíos a partir del COVID
Para la gran mayoría de las personas la inclusión educativa está asociada con la atención de grupos vulnerados o, peor aún, llamados vulnerables, marginados o “especiales”; no obstante, en esta ocasión se presenta como posibilitador de tensión, que indaga en las grietas de la educación que con la pandemia se muestran con mayor claridad. Es así como la pandemia vino iluminar las gruesas y profundas grietas que por siglos se han ido trazando en la educación, por lo que perder la oportunidad de mirarlas y pensarlas, es algo que no se puede dejar pasar.
Hablar de inclusión educativa vehiculiza diversos discursos, diferentes miradas que van convergiendo, desde distintos ámbitos del conocimiento, escenarios, actores y momentos de la historia, pero que al final van apuntalando hacia un solo lugar: la educación. La educación en todas sus dimensiones: filosófica, pedagógica, ética, social y política; de modo tal que la inclusión educativa no se convierta en un “tipo de educación”, creada y pensada para la atención de unos cuantos, sino que incisivamente mantenga la función de tensionar e interrogar. Esto implica entonces revisar la conveniencia o no de separar la educación y la educación inclusiva, y sus posibles tensiones. Como primer acercamiento, Carlos Skliar nos puso a la mesa que “el ideal de la educación es la solidaridad comunitaria y no la competencia”, lo que nos lleva a pensar la educación desde “Los mundos, las vidas, las escuelas y no desde el mundo, la vida y la escuela”; con lo que se da cabida a TODOS Y TODAS, en sus diferencias, en una educación para todos los cuerpos, los vínculos y las formas de comunicación y donde encuentren un espacio para convivir.
Por su parte, pero comulgando con Carlos, Walter Kohan nos dice, parafraseando a Simón Rodríguez, que “la escuela es para todos, porque todos son ciudadanos y no es que la escuela sea para formar ciudadanos; y más aún, sólo se puede hacer escuela entre ciudadanos, entre iguales”. Los enunciados nos muestran que no es necesario incorporar a la tarea de la educación el adjetivo de inclusiva, si de origen ésta no puede ser de otra manera sino incluyente, en la que todos y todas están dentro.
Bajo esta lógica que nos va mostrando el pensar la educación desde la educación inclusiva, es que se decidió traer al foro la idea de las tensiones, que a decir de la RAE (2020) la palabra tensión refiere al “Estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos, como naciones, clases, razas, etc.”; con esto se buscó dar pauta a preguntas como ¿qué fuerzas opuestas están presentes entre la educación y la educación inclusiva?; o ¿será que en realidad no hay tensión entre ellas porque en el fondo se trata de una única educación y las tensiones le vienen del interior?
Sabemos que con frecuencia se considera a la educación inclusiva una parte de la educación, en donde prevalecen especializaciones, estrategias y herramientas de atención de individuos que no encajan en lo “normal” y que por ende requieren un trato “especial”. Sin embargo, la pandemia nos mostró que la atención “especial” que se requería para “unos cuantos” resultó insuficiente para los “unos muchos” que no pudieron acceder al llamado de la “escuela virtual”. Con ello se exhibió al sistema educativo, obligando a los estudiosos del campo, a los gobiernos y demás instancias a abrir espacios, como lo ha hecho el COMIE, para en conjunto pensar y dialogar sobre, lo que a pesar de estar latente desde hace por lo menos un siglo, hoy no se puede no mirar. Es así como desde el discurso de la educación inclusiva, se traen a la mesa ideas y prácticas de inclusión-exclusión, de igualdad-desigualdad, de lo normal-anormal; y la participación urgente que para esto se requiere de disciplinas como la filosofía, la historia, la ética, la política y la sociología.
La urgencia al final tendrá que ser dar cuenta de la educación en la modernidad que queda fracturada, trastocada y difícilmente sostenible. La pandemia se encargó de tensar aún más los endebles hilos, desgastados ya desde hace tiempo, del discurso de una educación generadora de progreso económico, social y político, y de individuos exitosos. A pesar de ello, para muchos, anunciar el fracaso de un sistema político, económico, y por consecuencia educativo y social, es difícil; llevándolos a tener la esperanza de mantener lo que se tenía. De inmediato se intentó salvar el ciclo escolar mediante la transmisión y evaluación de contenidos pendientes, originando se diera por hecho la exportación de lo presencial a lo virtual, de tal manera que niños, jóvenes, profesores y padres de familia, sostuvieran la escuela; con todo lo que ello implicaría: invasión de un espacio privado para la familia; padres de familia colocados en el lugar de alumnos y a la vez de docentes; tiempos y demandas escolares extendidas que invadieron los tiempos y espacios a compartir en el hogar; profesores enfrentados abruptamente a herramientas tecnológicas, al acondicionamiento del aula en casa, a alumnos que no ve, que no sabe si están ahí y de quienes no recibe un gesto que retroalimente su labor de enseñar; alumnos que extrañan compañeros, que son probados a trabajar en un espacio virtual que creían dominar pero que no fue así y que también vieron expuestas sus carencias de conectividad y de tecnología.
Una vez más, la educación estuvo al alcance de quienes a pesar de todo, pudieron acceder a ella de forma virtual, trazando y acentuando los límites entre los que están dentro, del modo que sea, y los que quedaron fuera. La escuela volvió a ser un filtro de los que son dignos de estar en la punta de lanza de un sistema neoliberal, de aquellos que lograron “salir avante” y abrir las puertas de sus casas a una escuela extendida, con sus normas y demandas.
Con lo hasta ahora vivido, la urgencia de debatir y repensar la escuela y la educación en general es inevitable; por lo que interrogarlas desde el paradigma de la educación inclusiva permitirá, como señala Gerardo Echeita, acercarnos a que “no tendría por qué haber tensión entre la educación y la educación inclusiva, puesto que toda la educación tendría que ser en principio inclusiva, y no sólo ella, sino lo social y lo político, que permita haya sociedades más justas y equitativas”. Recordándonos que quien apueste por la inclusión educativa, deberá tener claro que la apuesta es por la educación en general, por lo que la necesidad de desfocalizar las prácticas educativas de inclusión en sólo algunos grupos sociales, se convierte en lo apremiante, de tal forma que, al mismo tiempo, se evite incurrir en la paradoja de decir que se incluye, excluyendo.
En este sentido, la inclusión educativa cumple su papel de tensionar, desde dentro, desde las entrañas de la propia educación. La educación inclusiva por tanto, ilustra, como refiere Rodolfo Cruz, “no sólo lo que hoy está pasando en el plano de la educación, sino toda una historia de lucha y tensiones entre dicotomías como “inclusión-exclusión, igualdad-desigualdad, lo que está dentro y lo que está fuera, pensar la escuela, el cuerpo, las personas, entre otras”, que muchas veces se traducen en una incesante carrera por la especialización y la fragmentación del quehacer educativo. Contrario a ello, y a decir de Rodolfo, se prioriza la obsesiva necesidad de igualar y normalizar, de un regreso a la “Nueva Normalidad”.
Por ello, el terreno que la pandemia deja preparado, nos obliga a la reflexión, a no olvidar, a no dejar que lo sucedido sea algo temporal, sino como indica Zardel Jacobo, es momento de dar cuenta de lo sucedido. Ella plantea tres variantes de ese dar cuenta: “Un dar cuenta, desde un apalabrar lo que se mira o incluso se sabe, desde una pasividad de quien intenta no involucrarse; otro dar cuenta que implica “un darnos cuenta asumiendo que uno se da cuenta de lo que pasa y lo involucrado que se está; y un dar cuenta “como un ajuste de cuentas en el que las implicaciones son mayores de tal modo que incluso se pida se dé cuenta”. En cuanto esto último Zardel apunta hacia una exterioridad que es la que tendrá entonces que dar cuenta, y en la que se dan o no las condiciones que gestan igualdad o desigualdad, pues como lo enfatiza Zardel “no son las personas las que son iguales sino las condiciones que permiten o no estar en estado de igualdad”.
Las cuentas que se tengan que rendir, y los desafíos a los cuales se enfrenta la educación, no sólo con la pandemia, sino desde antes de la pandemia, deberán girar hacia la reflexión teórica, epistemológica que miren hacia las prácticas, la inclusión, las historias, los sentires, los vínculos, las experiencias y a todo lo vivido en este confinamiento. El camino es largo, pero sin duda, la educación deberá virar hacia la preservación de la vida, de una vida digna, humana.
Referencias
RAE (2020) Tensión. Recuperado de https://dle.rae.es/tensi%C3%B3n

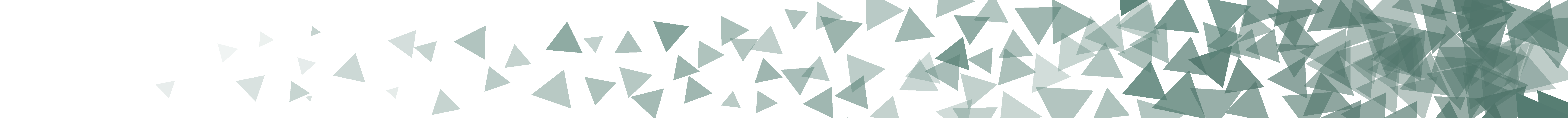
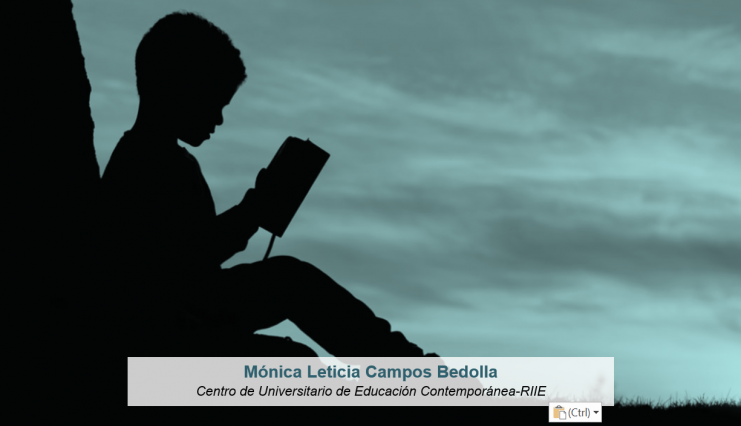
Deja un comentario